Mi propósito en lo que sigue es variado: voy a hablar sobre el escritor Moritz Thomsen, un autor que pese a haber escrito mucho y muy bien sobre el Ecuador, posiblemente sea desconocido para muchos de Uds. Voy a hablar también de la traducción de su obra, de la interpretación de la misma, de la incorporación como proceso, pero sobre todo, de dos partes del cuerpo: la lengua y el pie. El pie, y después la lengua.


He subtitulado mi ponencia, “viajes hacia la lengua ecuatoriana” por varias razones. Una de ellas consiste en caracterizar la literatura de Thomsen dentro de la categoría “literatura de viaje”. En efecto, Moritz Thomsen inicia su trayectoria literaria escribiendo sobre sus experiencias como extranjero en territorio ecuatoriano. Con el paso del tiempo esos escarceos impresionistas, esos retratos de costumbres se convirtieron, en las páginas de sus libros, en auténticos ejercicios diseñados para comprender al Ecuador y a los ecuatorianos y, puesto que no hay entendimiento posible que no pase por el lenguaje, para entender ese mundo y ese idioma. El viaje de Moritz Thomsen, en un sentido restringido, consiste en el esfuerzo por hablar nuestro idioma y entenderlo; en un sentido más amplio, en llegar a una comprensión cabal de la cultura a la que quiso incorporarse.
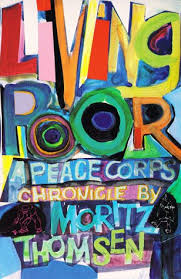
Un segundo sentido para la expresión “viajes hacia la lengua ecuatoriana” consiste en señalar que la obra de Thomsen, escrita y publicada en inglés, no ha sido traducida, o mejor, no ha tenido aún una edición en español. Durante los últimos 10 años, he intentado traducir el primer libro de Thomsen al español, mejor, he intentado traducir el libro de Thomsen al ecuatoriano. En otras palabras, he intentado producir una versión de ese libro que encuentre un hogar entre una audiencia de lectores de este país, incorporando referencias, giros idiomáticos y cadencias reconocibles para nosotros. A diferencia de la tendencia imperante hoy en día, que busca ampliar la cobertura de consumidores potenciales de un determinado producto cultural mediante el recurso a un lenguaje culturalmente “neutro”, un lenguaje desprovisto de marcas léxicas locales, de proclividades verbales vernáculas, como es el caso de muchas películas ecuatorianas contemporáneas. Mi intención es producir una versión específicamente pensada para un lector de esta parte del mundo. Esta ponencia entonces, aspira también esbozar las dificultades que experimenta Moritz Thomsen, como texto en lugar de autor, en la medida en que intento, en mi trabajo como traductor, habitar la lengua ecuatoriana. Lo mío también consiste en la dificultad de la incorporación: doblar una lengua dentro de otra, con la dificultad adicional de que la segunda (el español), intenta incorporar, a su vez, a la ecuatoriana.
Esa es la lengua entonces; ahora el pie, la pata. “Viajes hacia la lengua ecuatoriana” como título, también alude a trajinar, a un desplazamiento, a caminar, al pie. El asunto aquí consiste en pensar que para llegar a la lengua hay que hacer un camino largo. Un camino lleno de peligros, de celadas, de errores. Me viene a la mente la expresión idiomática “meter la pata” y en efecto, en su primer libro, Thomsen vive ante el constante temor de equivocarse, de ser malentendido, de ofender. Es curioso que en inglés exista una expresión idiomática que exprese el mismo malestar, pero que a su vez, añada, al sentido obtuso del pie, la presencia equívoca de la lengua. La expresión idiomática “To stick your foot in your mouth” (literalmente, meter la pata en la boca) se refiere a la torpeza verbal o involuntaria de hablar fuera de lugar, incluso la posibilidad de que uno mismo llegue a auto incriminarse. La figura resulta interesante porque ofrece una nueva imagen de incorporación fallida, una suerte de ouroboros cómico, la serpiente que muerde su propia cola, implícita en este sujeto que intenta tragarse su propio pie de manera involuntaria.
La relación entre lengua y pie es amplia, en la presente circunstancia, entre otros sentidos encontramos en ambos una tendencia hacia la desorientación, el miedo a extraviarse. Unos pies que no encuentran el camino, una lengua que no se halla a sí misma. La circunstancia seguramente no es ajena a todos los aquí presentes, me remito a la experiencia de desconcierto que nos afecta en el momento en que pedimos prestado el teclado de alguien, de pronto, el camino trajinado de la letra “ñ” se pierde, al igual que el rumbo hacia las comillas, o el guion, o las tildes, en el teclado se unen, o reúnen, pies y lenguas: la marcha de las letras en la pantalla se asemeja a un desfile, el sonido que emitimos al oprimir las teclas adquiere la cadencia de pasos, la lengua, mientras tanto, equívoca, se despliega sobre esas marcas.

La tendencia al traspié lingüístico es de larga data, lo que sigue es una copla recogida de los Cantares del pueblo ecuatoriano de JL Mera:
Dicen que el ají maduro
Pica más que la pimienta
Más pica una lengua mala
Que aun lo que no sabe, cuenta.
Me detengo por lo pronto en estas disquisiciones sobre pie y lengua, volveremos sobre ellas más adelante. Quiero ahora leer un fragmento tomado del libro de Moritz Thomsen, Living Poor, a Peace Corps Chronicle, traducido como Vivir pobre: una crónica del Cuerpo de Paz para que tengan Uds. una idea de qué es lo que está en juego.
Primero algo de antecedentes. Moritz Thomsen llega al pueblo pesquero de Rioverde en 1965, tiene 48 años de edad, Thomsen es heredero de una fortuna familiar, generada a fines del siglo XIX por su abuelo paterno, a base de esfuerzo y harina de trigo. La relación de Thomsen con su padre ha sido desastrosa sin embargo y luego de ser dado de baja por el ejército de los EEUU, donde cumplió su servicio militar en la II Guerra Mundial como bombardero y de haber trabajado casi la mitad de su vida en una granja, luego de verse forzado a declarar bancarrota y de denostar la existencia de una agroindustria voraz, implacable con los pequeños agricultores, Moritz Thomsen decide acudir al llamado del Cuerpo de paz. Se trata de una iniciativa civil concebida en plena guerra fría para acrecentar el capital político e ideológico de los EEUU en un contexto de cooperación y desarrollo. Thomsen es asignado a un remoto caserío en la costa de la provincia de Esmeraldas, su objetivo es introducir prácticas agropecuarias modernas en el lugar, impulsar una cooperativa y apoyar un proceso productivo diseñado para dejar atrás la pobreza de los habitantes de la zona.
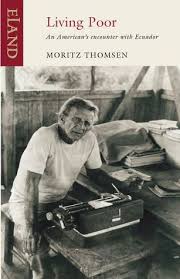
***
Dos años después de llegar a Rio Verde, mi presencia dejó de considerarse exótica o extraordinaria. Yo era un miembro más del caserío, y los demás ya no se reunían en el muelle para saludarme o despedirme con algarabía. En las noches mi casa ya no se llenaba de gente sentada en bancos y jabas de cerveza, mirándome mientras yo abría una lata de atún o lanzaba enormes llamaradas en la oscuridad al intentar prender la maldita cocina portuguesa que tenía. El pueblo me había aceptado. Hasta tenía enemigos. Pero aún me consideraban diferente, especial, único en la vida del pueblo. Tal vez Ramón era el único que entendía que yo era un sujeto ordinario, un viejo cascarrabias lleno de defectos
Desde el principio me involucré emocionalmente con el pueblo y sus problemas. Estaba consciente de los peligros de ello, pero no podía hacer nada al respecto. Prometí que me quedaría en Rio Verde más allá de mi tiempo de contrato solamente si surgía un verdadero entendimiento con las personas del lugar y también si el Cuerpo de Paz lo permitía. La verdad era que no podía ni pensar en irme. Estaba atrapado en una de esas relaciones de amor y odio con el pueblo, y adquirí el hábito de despertar todas las mañanas a las tres de la madrugada y quedarme en la oscuridad, frustrado y furioso, maldiciendo el letargo de las personas, la degradación de su pobreza y mi propia incapacidad de intervenir efectivamente.
Pero tuve suerte, porque en gran medida Ramón me tomó bajó su cuidado. Él vino a mi casa una noche, durante los primeros meses, y me dijo: «Quiero cambiar mi vida. Dime qué hacer». Había llegado con tal apertura, tal inocencia, tal confianza y amistad, que, incluso en mis peores momentos de retraimiento o depresión, no podía pensar en abandonar el pueblo salvo como un acto de traición.
Su amistad, sin embargo, me trajo cada uno de sus condenados problemas. Yo era su amigo, y sufrir sus problemas era una de las obligaciones que impone la amistad. Supongo que, en cierto modo, sentirme agobiado o hasta aplastado por su cargas – su pobreza, sus problemas con Ester y con su familia política, que robaba su maíz y sus cocos, sus amigos que no le pagaban los préstamos que les hacía, los terratenientes que lo trataban con desprecio, sin darse cuenta de que él ya no era un pobre zambo de la playa, sus vecinos que vertían agua hirviendo sobre sus chanchos, etc., etc., – todo aquello me distraía de mis propios problemas, hasta se diría que yo sustituía mis problemas por los suyos.
De esta manera y luego de casi dos años, sucedió algo terrible, algo que parecía abrir un precipicio entre nosotros y, al mismo tiempo, arrojar una luz desalentadora sobre nuestras diferencias culturales y nuestras distintas sensibilidades con respecto a la vida. Tuvo que ver con Tarzán, el perro de Ramón. Cuando llegué por primera vez a Río Verde, Tarzán era el bien más preciado de Ramón. Sin contar a su esposa, una media agua de menos de 3 metros de ancho, hecha de bambú y restos de caña y una canoa podrida que amenazaba con partirse en dos Tarzán, era prácticamente lo único que Ramón poseía.
Era un perro cualquiera de color pardo triste, demacrado por el hambre, ladrador y suspicaz. Su único atributo era su devoción absoluta hacia Ramón. Ignoraba o atacaba a todos. Sarnoso y lleno de pulgas, con costillas protuberantes, y detestado por todo el pueblo, caminaba junto a Ramón. Desde ahí, se lanzaba a correr, perseguía caballos y les mordía los talones hasta que corcoveaban y se encabritaban, atacaba a los niños pequeños en la playa y hacía correr a los pollos hasta el agotamiento. Ladraba al menos dieciocho de cada veinticuatro horas. Tenía una cara de reptil, con los ojos muy juntos y las pupilas ligeramente cruzadas, por lo que parecía mitad lagarto y mitad idiota. A la hora de comer, se tendía a los pies de Ramón y recibía espinas de pescado, plátanos y algunos granos de arroz.
Cuando Ramón salía del caserío en canoa, Tarzán, enloquecido por el sufrimiento, se instalaba al borde del muelle, aullando, para finalmente arrojarse al río. Cuando Ramón hacía negocios en el pueblo aledaño de Palestina y tenía que cruzar y volver a cruzar el río varias veces, Tarzán iba tras él, nadaba varios kilómetros al día. Al llegar la temporada de lluvias, cuando el río se desbordaba, el pobre demente se lanzaba desde el muelle, entonces la corriente lo arrastraba, casi hasta la mar.
Durante mis primeros meses en el caserío, cuando nadie sabía por qué estaba allí (a veces ni yo mismo lo sabía) o qué hacía el Cuerpo de Paz, o si en realidad yo era un espía, trabajaba casi exclusivamente con Alejandro y Ramón. Todos se portaban cautelosos, vigilantes. Incluso la policía de seguridad, el SIC, llegó desde Esmeraldas para revisar mis documentos. Yo trabajaba casi todos los días en casa de Ramón, limpiando con mi azadón la maleza, y luego de cuatro o cinco meses Tarzán decidió que yo formaba parte de la familia. Al principio me toleraba, después se encariñó conmigo. Por último, embobado de amor, dejó de entender a quién pertenecía.
Al finalizar mi primer año, Tarzán pasaba la mitad de su tiempo conmigo. Juntos, cazábamos ratas, o perseguíamos guantas, y por la noche se paraba frente a casa y ladraba hasta las dos de la madrugada o merodeaba alrededor de la cocina y rompía sacos de leche en polvo o robaba plátanos. Yo tenía una infestación de ratas, pero ese problema se hizo secundario en comparación con los pillajes nocturnos de Tarzán.
Durante ese primer año en que Ramón salía de su pobreza, hubo días en que sacrificaba todo para alcanzar su objetivo. Había semanas en las que comía sólo una vez al día, a las dos o a las tres de la tarde, un plato de sopa de papa o yuca, enriquecido tal vez con un puñado de queso o de fideos, y un plato humeante de maduro hervido. Llegó el día en que yo podía determinar el grado de alimentación diaria en casa de Ramón en base a las idas y venidas de Tarzán.
El perro, con sus costillas protuberantes, estómago chupado y ojos amarillos que brillaban de emoción, llegaba a mi casa y se acurrucaba bajo las escaleras. Al llegar del trabajo, le daba de comer plátanos si tenía algunos, o, si tenía dinero, le compraba unos pedazos de pan de Río Verde, unas roscas que eran tan duras e insípidas como piedras. Ramón, a veces, tambaleándose de hambre, sus costillas un poco menos salidas que las de Tarzán, aparecía a pedir prestados unos reales para comprar fideos o papas.
Tarzán, con el cariño dividido, comenzó a saltar del muelle cada vez que uno de los dos salía del pueblo. Era casi una atracción turística. Cada vez que desembarcábamos yo debía someterme a que me lama la cara, me muerda las manos con ternura, me ensucie la ropa de arena mojada. Creo que a Ramón le agradaba compartir la devoción de su perro lunático conmigo. Estoy seguro de que él se había convencido que yo estaba igualmente embelesado con su miserable perro porque cuando quería amedrentarme luego de una riña, siempre amenazaba con cambiar a Tarzán por una vaca, uno de los delirios más extravagantes de Ramón. Nadie en su sano juicio habría cambiado los cuernos de una vaca muerta por el viejo Tarzán.
La temporada de lluvias llegó a mediados de mi primer año, también la siembra de maíz. En Rio Verde, un hombre, con un machete como única herramienta, está condenado a la pobreza perenne puesto que el crecimiento violento de maleza durante las lluvias de invierno limita a una hectárea la cantidad de tierra que se puede limpiar. Con la esperanza de convencer a los agricultores de ampliar su superficie de cultivo con productos químicos y con aproximadamente la misma cantidad de trabajo, llevé un fumigador manual de tres galones junto con un galón de pesticida de la oficina de Quito y ofrecí varias demostraciones sobre la eliminación de malas hierbas. Este proyecto no fue del todo exitoso, y no solo por el costo prohibitivo del líquido. Ramón, por ejemplo, tenía una actitud visceral al respecto, y corría a través de las torcidas filas de maíz, parando de vez en cuando para derramar litros de herbicida en aquellas plantas que le caían mal. Además, gran parte del maíz se sembraba en laderas empinadas, llenas de troncos de árboles caídos y tocones. Era casi imposible caminar a través de las filas, y mucho menos con veinte kilos de material de fumigación a cuestas. Al final de la temporada de desbroce, aún quedaba casi un cuarto de pesticida, y Ramón lo guardó bajo su casa.
Cuando se cosechó el maíz nuevo y sus gallinas empezaron a poner, Ramón se convirtió en el hombre más rico del pueblo. Sus ingresos subieron de alrededor de ocho dólares al mes a más de treinta. Pero él era como cualquier hombre del mundo que es liberado demasiado pronto de la pobreza. Comenzó a malgastar su dinero. Compró ropa nueva – hermosos pantalones de colores neón, sostenes y calzones para su esposa, una navaja, una radio de doble banda. Comenzó a desear una casa propia, y contra todos mis consejos gastó quinientos sucres en una yegua joven a la que llamó Esperanza. Casi nunca usaba la yegua salvo para ofrecer una procesión dramática los domingos por la tarde, cuando cabalgaba a lo largo de la calle del pueblo. Aparentemente, su principal interés era engordarla y volverla hermosa.
Yo había sugerido de manera algo obstinada que, en vez de eso, utilizara su dinero para contratar jornaleros para limpiar más tierra y así sembrar más maíz, y que pensara en doscientas gallinas en vez de cien, pero Ramón estaba consumido por la euforia de la riqueza, y no quería pensar en lo que vendría más adelante. ¿De qué servía tener dinero si no podía ser feliz teniéndolo, y si no podías gastarlo como un rey? Le prestaba dinero a todos sus amigos, a esos pescadores escandalosamente pobres que vivían playa arriba, y de los cuales, un año antes, Ramón había sido el más pobre. Disfrutaba sin lugar a dudas asumir el sitial de patrón, y lo restregaba en la cara de los otros.
Pues bien, recibí una agradable sorpresa al observar el cuidado que Ramón dispensaba a Esperanza. En pocos meses se había rellenado hasta parecer un animal de aspecto estilizado y saludable con piel lustrosa y firme. Lo más extraño de todo: estaba absolutamente libre de garrapatas, aquellos insectos diminutos que infestaban y maldecían la tierra y que se hinchaban con la sangre de su portador hasta alcanzar el tamaño de una moneda de un real. Todos los caballos estaban cubiertos de ellas.
“¿Con qué frecuencia utilizas Negubon?, le pregunté a Ramón un día. “No tiene una sola garrapata”.
“No estoy usando Negubon”, me dijo Ramón. “Estoy utilizando pesticida; ¿no te parece maravilloso?”
“Pero eso es para matar mala yerba de hoja ancha”, le grité, “no es para matar los bichos de los caballos”.
“Pues eso es lo que uso y funciona muy bien”.
“Pero podría ser peligroso; hay que respetar las recomendaciones del fabricante; algunos de esos químicos son fatales”
“Ay, Martín”, dijo Ramón, “no digas tonterías; se la he aplicado por lo menos cuatro veces, y la yegua está bien”.
Tres o cuatro meses más tarde Tarzán apareció por mi casa, mucho más magro que de costumbre.. Tenía una mirada aturdida y vidriosa y un control precario de sus patas traseras; cuando intentaba correr su cadera colapsaba. Pensé durante un tiempo que uno de los vecinos de Ramón había vuelto a lastimarlo—ya era costumbre usar un machete o una olla de agua hirviente sobre los animales que se acercaban a sus cocinas—, pero Ramón me explicó que no le ocurría nada al perro sino que estaba débil debido a la picada de sus propias pulgas. Había bañado al perro en pesticida y ahora todas las pulgas habían desaparecido.
“Pero has matado a tu perro junto a las pulgas”, le dije exasperado.
“Mira lo que hiciste, se está muriendo”.
“Ay, Martín, cálmate”, dijo Ramón, “espera no más unos días; va a quedar como nuevo”.
“Pues por lo menos llévatelo a casa” dije. “No soporto tenerlo aquí, muriéndose encima de todo”.
“Vino caminando hasta acá, déjalo que regrese”, dijo Ramón con frialdad.
“Pero no puede caminar, se está muriendo”.
“Sí puede caminar, ¿cómo crees que vino?”
Durante dos días Tarzán se acostó en el patio trasero de la casa a recibir el sol, cerca de los nuevos cobertizos de pollo de la cooperativa. De noche yo lo cargaba al piso de arriba y dormía bajo mi cama, arrastrándose a la cocina cada hora sobre sus pobres patas destruidas a tumbar botellas y frascos de mermelada vacíos, como en sus viejos tiempos, aunque esta vez, ya su alma no participaba. El tercer día cargué a Tarzán el kilómetro y pico que separaba mi casa de la de Ramón. El perro no parecía estar sufriendo pero me molestaba tenerlo en mi patio y me molestaba que Ramón no se preocupara. No era mi perro, y no quería cargar con su muerte. Quería que Ramón se agobie con su muerte; quería que sufra un poco. Antes de perder el equilibrio de manera permanente, Tarzán pudo regresar a mi casa, arrastrándose con sus patas delanteras por la arena y por encima de las pilas de troncos de balsa al filo de la playa, por la yerba que crecía en la arena, por la calle principal y luego cuesta arriba. Tardó toda la noche en hacerlo y lo encontré por la mañana yaciendo debajo de mis gradas lentamente moviendo la cola. No quería comer, pero tomaba agua y dormía todo el día. En la tarde le pagué unos centavos a Rufo, el hermano de Ramón, para que lleve el perro de vuelta a casa de éste. Estuve fuera casi todo el día trabajando en la finca de la cooperativa y pensaba que el perro moriría mejor en el pórtico de Ramón, cerca de las cosas que conocía.
Una semana más tarde, Ramón me invitó a almorzar. Era hora de la puja, la marea menguante que llegaba cada dos semanas y que dejaba descubiertas las rocas en la punta de la playa. Yo sabía que íbamos a comer langosta o conchas, la cosecha de la puja. Me dirigí a la playa, anticipando un festín.
En el chiquero a cincuenta pasos de la casa de Ramón, tirado sobre su propia inmundicia, su cuerpo una masa de heridas abiertas y larvas supurantes, tirado de manera que yo podía ver que no se había movido en una semana— Tarzán. Al escuchar mi voz levantó la cabeza; sus ojos nublados y ciegos; su cuerpo, que temblaba violentamente con el esfuerzo de mover su cabeza, estaba demacrado. Movió la cola un par de veces y dejó caer la cabeza. Atragantado de rabia, lástima y culpa, trepé la cerca para tocarlo y hablar con él. Desde la casa me veían con consternación—Ramón, Ester, la madre de Ester y su hermano. Ramón pidió le traigan agua y me trajo un mate rebosante.
“Sal del chiquero”, dijo Ramón. “Lávate las manos; te puedes enfermar tocando algo tan enfermo”.
“¿Por qué no lo has matado?”, pregunté con la voz trastornada. Ramón me regresó a ver sin comprender. “Sal del chiquero y lávate las manos”.
“¿Cuándo fue la última vez que le diste agua?”
“Le damos agua todos los días, Martín. Ahora, por Dios, sal de ahí”.
“Pero ¿por qué no lo matas? Es tuyo; depende de ti, tú eres responsable de su vida”.
Agarré a Ramón por los hombros y empecé a sacudirlo. “Escucha, Ramón, respóndeme. ¿Por qué sigue vivo? ¿Por qué no lo has matado?”
La pregunta lo impactó y le causó vergüenza. “No soy el tipo de persona que anda por ahí matando sus perros”, dijo. “¿Qué clase de hombre crees que soy?”
Estuvimos parados ahí durante un largo minuto, mirándonos fijamente a los ojos, separados por un abismo. La posibilidad inaceptable irrumpía en mi mente, que tal vez el perro era mío, que en esa larga travesía nocturna en que se arrastró por la playa hacia mi casa, la propiedad de Tarzán se había transferido irrevocablemente, pero inmediatamente torcí la culpa hacia Ramón. Sentía una aversión real hacia él, hacia todo este país bárbaro. Quería decirle que se vaya al diablo y terminar con el asunto. La única verdad que durante dos largos años no había tenido la fuerza de enfrentar, que no había podido aceptar—que un día me iría de este sitio para no regresar— destelló en mi mente, finalmente libre de terror. Ahí estábamos, mirándonos fijamente como extraños, y el rostro de Ramón estaba afligido. Dijo mi nombre un par de veces.
“Martín, ¿qué pasa?”.
Levantó el mate, ofreciéndome agua. Después de un rato, temblando, tomé el agua y me lavé las manos.
***
La literatura de Thomsen, como se escucha, consiste de un entramado complejo, una poderosa mezcla de reminiscencia, crónica y tragedia. Como memoria, adolece de la deformación de una lengua entendida a medias. Como crónica, registra no solo un lugar y un momento histórico sino paralelamente, el sentido existencial de esas coordenadas, geográficas y temporales. Como tragedia, su escritura anticipa, a cada paso, el potencial desastroso del encuentro de dos mundos tan dispares como los del heredero de una fortuna con un descendiente de esclavos sumido en la pobreza. En este fragmento, intencional o inintencionadamente saturado de simbolismo, observamos la manera en que Thomsen no puede dejar de entender el caos de su experiencia de otra manera que mediante el recurso a la literatura. De la lectura del episodio del perro moribundo se desprende el acercamiento de al menos dos historias: la primera, y más obvia, es la de Tarzán, emblemático personaje creado por Edgar Rice Burroughs y editado en forma de libro por primera vez en 1914, precisamente, el año de nacimiento de Thomsen. El nombre “occidental” de este personaje de ficción, descendiente de escoceses náufragos en África Occidental a fines del XIX es John Clayton III. El nombre que le asigna el grupo de simios Mangani que lo adoptan—Tarzán— significa, en su idioma, “Piel blanca”. Tarzán forma parte de una larga lista de representaciones de lo que daría por llamarse, a finales del XVIII, “el buen salvaje”. El primero en mencionar ese “tipo” es Tácito en el primer siglo de nuestra era, al hablar de las tribus germanas. La idea central consiste en señalar que el contacto con la naturaleza, el aislamiento en sí, la distancia de la llamada civilización, produce virtudes y experiencias ricas y loables. Encontramos el mito presente en el recuento de Virgilio sobre Rómulo y Remo, en el Emilio de Jean Jacqus Rousseau , más cerca de nuestros días en la figura de Mowgli de Rudyard Kipling, y en la obra de principios de siglo de Jack London.

La figura de Tarzán es clave para entender la conducta y la dubitación de Thomsen ante el asunto de reclamación del perro. Tarzán ha sido interpretado como una expresión del colonialismo europeo, como una fantasía de superioridad racial y un alegato a favor del dominio imperial británico. En esta lectura, que seguramente impacta la sensibilidad de Thomsen, que se reconoce a sí mismo en Tarzán, el perro, “el fardo del hombre blanco”, la responsabilidad del sujeto imperial de poner orden, aparece como una pesadilla. Luego de medio siglo de vida, Thomsen entiende perfectamente las trampas del paternalismo, de hecho, ha sufrido ese tutelaje, con penuria, durante décadas; no en vano su último libro publicado, My Two Wars, narra la espeluznante relación entre él y su padre. La participación de Thomsen en el Cuerpo de Paz también despierta las incómodas asociaciones entre el colonialismo y el trabajo de campo de antropólogos, muchos de ellos, adelantados que encubren y allanan el camino para la dominación. Aceptar a Tarzán como suyo, de cierto modo, implica aceptar el mito del buen salvaje, adoptar la posición de superioridad que resiste de manera implacable durante toda su estadía en Rio Verde. Si Tarzán se convierte en suyo, ¿qué esperanza puede haber para el establecimiento de relaciones horizontales entre sí mismo y sus interlocutores, Ramón entre ellos?
Y existe un elemento adicional en esta mezcla volátil: en las películas de Tarzán, se presentan dos modelos distintos del personaje: el primero es el de un sujeto apenas letrado, afectado por un habla, una lengua, primitiva e insuficiente en donde el infinitivo reina: “Tarzán tener hambre” reza una línea de diálogo de una de las múltiples interpretaciones de Johnny Weissmuller, un migrante austro húngaro a los EEUU que devino campeón olímpico de natación y que consagró el famoso grito de Tarzán, resultado de su formación como participante en los concursos de cantos tiroleses de su juventud. La “elocuencia” de Tarzán, si alguna vez la tuvo este modelo, radica en un grito alongado, sin precedentes en la experiencia cultural de las Américas, que se construye, sin embargo, como una interpelación a los animales de la selva, como un llamado a la guerra. Este Tarzán “mudo”, contrasta con la versión letrada del mismo personaje, un hombre culto, políglota, con un dominio exacto del instrumento lingüístico. La indecisión de Thomsen ante la posibilidad de adoptar el perro de Ramón también incluye este registro: el de la inseguridad de códigos ante la cultura afroesmeraldeña y su lengua ecuatoriana. Si adopta a Tarzán, ¿emite la respuesta que el medio requiere de él? ¿Su identificación con el personaje y la voluntad de hacerse cargo denota competencia lingüística y cultural o, al contrario, torpeza y transgresión de los códigos? No olvidemos que el propio personaje exhibe una enorme confusión en este sentido. Criado por los monos, Tarzán siempre se siente fuera de lugar, alienado de los Mangani por su anatomía, la sociedad humana (africana y occidental) también produce desconcierto en él. Su figura retrata la de Thomsen: una subjetividad extraviada, incómoda en su entorno familiar, ajena a su afinidad electiva.
Un segundo momento intertextual reconocible en el episodio proviene de la biblia: el momento en que Poncio Pilato se lava las manos en público. El episodio aparece en el evangelio de Mateo, donde Pilato, prefecto de la provincia romana de Judea, es interpelado por una multitud para que ordene la crucifixión de Jesús. Luego de escuchar la evidencia, Pilato concluye que es inocente y que tal sentencia es excesiva. La multitud insiste y el prefecto, siguiendo una práctica hebrea de expiación, opta por lavarse las manos señalando de esa manera su voluntad de no condenar al reo. El gesto de Pilato es propiciatorio, se produce en parte para absolver su propia conciencia, en parte para aplacar los escrúpulos de su esposa y en parte como una súplica para el perdón de Jesús por parte de los sacerdotes y del pueblo enardecido. Sea cual fuere el caso, el hecho es que esta práctica ritual se interpreta hoy en día, de manera dominante, como un acto de cobardía, un método para evitar asumir responsabilidad por los actos de una persona.
Así, en el desenlace del episodio del perro, en el recuento de Moritz Thomsen, la entrega de agua al perro agonizante (crucificado, de alguna manera, en la madera del pesticida moderno y por la voluntad de progreso de su dueño) y el posterior uso del agua para que Thomsen se lave las manos, está imbuida de un significado profundo. Si “Tarzán” es Cristo, en esta lectura, Ramón conforma el pueblo hebreo y Thomsen se convierte en Poncio Pilato en una versión en donde el sacrificio es reclamado por el administrador colonial, en esta analogía, y es el sujeto local el que se resiste.
Thomsen presenta este escenario trágico como imagen de la condena múltiple que él debe sufrir, junto con quienes lo acompañan, incluidos sus lectores. El primer estigma se aplica a Thomsen-Tarzán, aquel sujeto ingenuo, que ahora despierta del sueño dogmático de su propia inocencia para entender que su propia condición de extranjero lo ha condenado, en un caserío sumido en la pobreza, a convertirse en patrón. El grito de Tarzán, en sustitución de la elocuencia que habría logrado un cambio socio cultural determinante, se ha convertido en el incomprensible balbuceo de un gringo viejo que garabatea e insulta en una jerga incomprensible para la comunidad que habita. El grito de Tarzán ocurre en inglés, en una lengua que, en estos breves apuntes, marca una estación más en su larga trayectoria hacia la lengua ecuatoriana. El grito de Tarzán despierta a los habitantes de la selva, que entienden su urgencia pero fracasan en el momento de entender su significado y apenas alcanzan a escuchar el gemido de un perro y a observar la ablución de un hombre atormentado.
El segundo estigma se aplica a Thomsen-Pilato, aquel representante de la autoridad a quien los habitantes de Rio Verde acuden en busca de respuestas, como suplicantes, en busca de verdad y que, en el camino, ignoran la crueldad y la violencia que los rodea y condenan a la ignominia a los seres vivos de su entorno. Thomsen-Pilato así sufre el destino de Tarzán el perro como aquello que solo él (en el sórdido medio que habita) puede apreciar; al mismo tiempo, entiende que la horrible e incipiente muerte del can se le puede atribuir a él mismo. Si Thomsen no habría iniciado el proyecto de modernización de Rio Verde, si no habría inducido en los habitantes del caserío el sueño de una vida mejor, de una economía doméstica de la abundancia, si no habría traído pesticida al pueblo para enriquecer a la comunidad y dotarle de agua, Tarzán no habría sido entregado al tormento.
El tercer estigma se aplica a Thomsen-narrador, aquel que, luego de evitar convertirse en custodio del perro, y luego de lavarse las manos ante su agonía, vuelve a ensayar ese mismo gesto, por así decirlo, en pantalla, cuando describe, textualmente, todo su enorme portento. Thomsen no oculta la vergüenza que experimenta en su periplo en Río Verde, la expone y presenta para nuestra consideración. Su obra literaria entera puede entenderse, de esta manera, como una examinación minuciosa de la vergüenza, propia y ajena, pública y privada, real o imaginada. En el caso particular de Thomsen, es él como personaje, él como autor y narrador, quien se expone al escarnio de los demás, pero de manera más específica, a la crueldad de su propia e inmisericorde mirada. En el episodio de Tarzán, por medio del recurso a la ablución, Thomsen se condena a sí mismo de múltiples maneras.
En cuanto a las dificultades de traducción del fragmento, la principal de ellas consiste en el constante recurso, al pasar del inglés al español, de omitir el sujeto de la oración; más bien al hecho de omitir el pronombre personal de la oración para evitar la redundancia. En un ejemplo sencillo, la oración “Nosotros vamos a la playa” por lo general omitiría el pronombre “Nosotros”, la frase resultante, “Vamos a la playa” constituye la norma comunicativa de nuestra lengua. La excepción a esta práctica es aquella en que la permanencia del pronombre responde a una intención enfática, por ejemplo, “Nosotros vamos a la playa, no ustedes”.
El asunto radica en la naturaleza misma de ambos idiomas. El inglés es una lengua que desfavorece la omisión del sujeto, en la mayoría de casos, al igual que el francés o el chino requiere obligatoriamente o bien un sintagma nominal como sujeto o bien un pronombre personal fuerte en posición de sujeto. El español, por el contrario, como el latín o el árabe, favorece, en buena medida, el desvanecimiento del sujeto. Durante el proceso de traducción de Vivir Pobre la traducción constante del sujeto de la oración parecería ser pleonásmica, tautológica, redundante. Y la convención apuntaría a su supresión.
Por otro lado, la omisión del sujeto, la eliminación constante de Thomsen no solo como persona gramatical sino como personaje, ejerce un efecto desolador sobre el texto. La supresión del pronombre “yo”, remitido al autor de Vivir pobre, si bien se percibe con mayor naturalidad, si bien se lee con la fluidez propia de un hablante nativo del idioma, oculta la indecisión y torpeza verbal y cultural de un narrador perfectamente consciente de encontrarse fuera de lugar. En otras palabras, la elocuencia léxica y gramatical de Thomsen en su propia lengua (en inglés), se traduce (al ecuatoriano) como marca de inautenticidad, incluso de falsedad al aparecer sin enredos ni traspiés. El texto así nos presenta con un dilema: o traducir la fluidez narrativa de Thomsen con el resultado indeseable de proyectar una conciencia resignada a sus circunstancias o entorpecer la traducción, reinsertando cansinamente el sujeto gramatical, como indicador de incompetencia lingüística y cultural pero a la vez, como marca inconfundible del tormento que experimenta el narrador ante un entorno que le devuelve como una pesadilla su propio yo, que se empeña en rechazarlo, que se niega a incorporarlo.
En mi propio caso, esto implica la constante decisión de hacer desaparecer y reaparecer a Thomsen en un escenario en que su presencia como sujeto gramatical garantiza el error mientras que su ausencia se convierte en un acierto desafortunado.
Tal vez esto se perciba con mayor claridad en una nueva cita de los Cantares del pueblo ecuatoriano:
De la honra ajena veneno,
De la amistad matadora,
De la inocencia enemiga,
De la virtud destructora:
Lengua temible y maldita
Que no sabes callar nada,
Por las manos de un demonio
Mereces ser arrancada
Es enteramente posible que a estas alturas, queridos escuchas, esta disquisición les haya cansado. No lo descarto, aunque tampoco estoy en condiciones de afirmarlo. Al igual que Thomsen, me encuentro plenamente consciente de mis limitaciones y excentricidades, el final ya se aproxima, pero no quiero alcanzarlo sin volver a hablar de los pies, en este caso, específicamente, de la pedantería.
Pedante viene del latín pes, pedís, pedem, pie, parece haberse introducido en el español, y también en el inglés, por medio del italiano, a mediados del siglo XVI. El sentido inicial del término, lejos de ser negativo, alude sencillamente, al maestro de lengua, de gramática. En la Italia renacentista, el pedante era un maestro ambulante que enseñaba a los jóvenes latín y griego, el quadrivium, en suma. Lo hacía caminando a sus casas. La pedantería, así, inicialmente, no es sino la enseñanza de una lengua. Pero, ¿cómo pasamos de maestro de lengua al sentido más difundido hoy en día de la palabra pedante, aquel que alude a una persona «engreída y que hace inoportuno y vano alarde de erudición, téngala o no en realidad»?
Una posible respuesta radica en la escuela peripatética de la Grecia Antigua que recibe este nombre porque, según la tradición, el propio Aristóteles paseaba con sus discípulos. En griego peripatêín significa pasear. El desconcierto crece si además consideramos la quinta acepción de la palabra ganso, “Entre los antiguos, ayo o pedagogo de los niños.” Tal vez la asociación entre ganso y maestro esté vinculada con la expresión, ya en desuso, «hablar por boca de ganso», con el significado de repetir alguien lo que otro ha dicho, como si fuera propio, pero sin discernimiento. Dice Covarrubias, en una explicación más elaborada y convincente «que así eran llamados, por alusión, los pedagogos (los ayos) que crían algunos niños, porque cuando los sacan de casa para las escuelas, u otra parte, los llevan delante de sí, como hace el ganso a sus pollos cuando son chicos y los lleva a pacer al campo». Otra explicación alude a la pluma con que en otros momentos históricos, se escribía y enseñaba a escribir y que era, convencionalmente, una pluma de ganso.
Aunque la explicación seguramente más contundente considera las condiciones materiales de vida de los maestros renacentistas, que debían competir entre ellos por las pocas plazas de trabajo ofrecidas por una pujante nueva clase social, la de los comerciantes. Ya que estos consideraban necesaria la instrucción de sus hijos, los maestros debían convencer a los padres de sus pupilos sobre sus propios méritos como instructores, no perdían oportunidad de exhibir sus conocimientos y saberes, haciendo alarde de sabiduría y erudición. El pedante así resultaba maestro y fatuo a la vez y con el paso del tiempo, el vocablo asimiló ambos sentidos.
La figura del pedante me atrae porque reúne dentro de sí, los dos elementos que me he propuesto examinar: el pie y la lengua. En el caso de Moritz Thomsen y también en el de mi traducción, me parece inevitable considerar la pedantería como piedra de toque de toda labor intelectual. A primera vista parecería que el pedante refleja una condición escindida: por un lado el maestro bondadoso, por otro, el bribón empedernido. Aunque si vencemos el impulso de reducir el conflicto a enemistad observamos algo diferente porque, si algo genera el pedante, el maestro, el farsante, es una apasionada toma de posición en torno al asunto de la lengua. A favor o en contra, el pedante produce una poderosa reacción en quienes lo rodean y esto se debe a un tercer sentido del término, aquel que describe ya no un pedagogo sin cualidades o un impostor inaguantable sino otra cosa: una persona obcecada por lo que a otros les parece minucias y detalles, un individuo puntilloso, exigente, riguroso, inconforme, implacable ante el error. Y aquí una nueva configuración de pie y lengua, el de una correspondencia exacta entre ambos, como en el caso de la versificación clásica, donde el pie es la unidad métrica cuantitativa del verso griego o latino.
Quiero decir con todo esto que la pedantería no es una condición absoluta sino una permanente negociación entre dos aspectos del trabajo intelectual y humano: el impulso didáctico, nuestra natural tendencia a aprender y a enseñar y junto a éste, el deseo de imponernos a los demás, mediante el uso de la palabra. El genio de Moritz Thomsen consiste en presentar este conflicto ante nuestra mirada de manera implacable. Thomsen es el primero en condenar su propia pedantería, concebida tanto como el impulso de enseñar a sus congéneres una mejor manera de vivir (el desarrollo) como su propia tendencia a ejercer una pedantería “oculta”, aquella que llamamos literatura y que los hombres y mujeres de Río verde nunca tuvieron la oportunidad de leer o escuchar, por sus propios medios. Al mismo tiempo, Thomsen no puede evitar participar del festín de conocimientos y sabiduría que lo rodean, los habitantes de Río verde acuden a él incesantemente en busca de historias, de habilidades, de enseñanzas y él a su vez, se entrega, cuerpo y alma a un aprendizaje vital e inusitado: el de la pobreza. A lo largo y ancho de sus libros, Moritz Thomsen aprende a abandonar la crueldad del optimismo del desarrollo y a entregarse a los placeres de la incertidumbre, no sin resistir a cada paso. Y aquí es donde Moritz Thomsen nos ofrece una lección de pedantería: en su búsqueda rigurosa de la expresión exacta para dar voz al asombro de estar vivo. Pedante es así el peatón de la sabiduría, el que camina con sus estudiantes, el ganso o bípedo implume, el policía y a la vez el polizonte de la lengua. Para describir la obra de Moritz Thomsen, lengua y pie, no puedo sino acudir a una expresión ecuatoriana, que no existe en ningún otro idioma, y que aprendí de mi madre y de mi abuela. La expresión es “caminar con prosa”. Al escribir y ahora, pronunciar la frase, veo inmediatamente en el ojo de mi mente, tal vez en el ojo de mi lengua, el gesto de donaire, garbo y altivez que modelan estas dos mujeres que entre muchas otras cosas, me legaron mi lengua materna. Un caminar auto-reflexivo, orgulloso y elegante, consciente de su lugar en el mundo y de la precariedad de su lugar en el mundo.

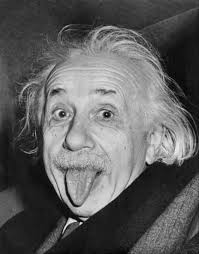
Quiero terminar con la imagen de una o varias lenguas famosas: la de Gene Simmons, el demonio deslenguando de la banda Kiss, la de Alberto Einstein, ante las cámaras fotográficas esperanzadas en capturar el aspecto de un genio, o al menos un pedante, y que quedaron decepcionadas ante su desplante lingual, pero sobre todo, la de Michael Jordan, un jugador de básquet que no solo revolucionó el panorama mundial del deporte sino que lo hizo mediante el icónico gesto de sacar la lengua. Para quienes no lo conocen, o no han escuchado de él, Jordan alcanzó la fama debido a un talento corporal enorme, las imágenes que recorrieron el mundo durante décadas de este jugador capturaron su semblante, invariablemente retratado con la lengua fuera.

Termino así: con la lengua afuera, la mía, figurativamente cansada y aprensiva por la posibilidad de no haber dado pie con bola, la de Jordan, como recordatorio de que una incorporación siempre es parcial, de que siempre queda algo afuera. Tengo la convicción de que la fortaleza de la lengua, incluida la ecuatoriana, consiste en su propia capacidad de resistir ser incorporada del todo. En su vocación por la pedantería, ese sacar la lengua es un acto de resistencia, yo lo entiendo como oposición al idioma blando, soso e inexpresivo de la comunicación profesional, como oposición al idioma burdo e insultante del discurso político vigente, como oposición a la actitud resignada de quienes trabajan con la palabra: periodistas, académicos, locutores, maestros, padres y madres, profesionales, todos nosotros en suma, la actitud resignada, digo, de quienes piensan que no tienen otra alternativa que aceptar una lengua ajena y desvalorizada, unos pies torpes y dormidos. Del otro lado de la lengua está un lugar distinto, agitado, y vital, porque, de la misma manera en que sacar la lengua implica mover los pies, también refleja la concentración del pedante, el desovillar lento del placer.

Los antiguos romanos sostenían que hay una vena que corre del corazón al dedo anular, de ahí la práctica de ubicar en ese lugar el anillo de bodas, la llamaban la vena amoris. Aludo a este hecho para llamar la atención sobre la anatomía como lienzo para la imaginación: no es en realidad de la lengua, de lo que he estado hablando, ni de los pies, sino de la gracia en sus diversas manifestaciones. Moritz Thomsen llega a Rio Verde en busca de la gracia, de ese sentido de pertenencia que nos impulsa a todos a encontrar nuestro lugar en el mundo, a buscar nuestro hogar. Y es precisamente esa inquietud de espíritu la que da lugar a la literatura, a la poesía, a la traducción, a la pedantería, es esa la búsqueda de la lengua y el caminar de la lengua, es ese el anhelo de todos nosotros, de sentirnos incorporados al seno de la sociedad humana, aquí o en cualquier lugar que nos reciba. Y es así como llego yo a la Academia ecuatoriana de la lengua, en busca de la gracia que ya he recibido con creces de parte de todos los aquí presentes y que solo puedo retribuir con una palabra, pie y lengua a la vez: gracias.




No encuentro palabra más justa que, en inglés: brilliant, en todos los sentidos incluidos en el diccionario. Alejada voluntariamente de la academia, especialmente en la literatura, por desconfianza, por temor a sus orígenes y destinos, por la ‘prepotencia’, he caído rendida ante este texto-tesis. ¡¡Más que kudos!!